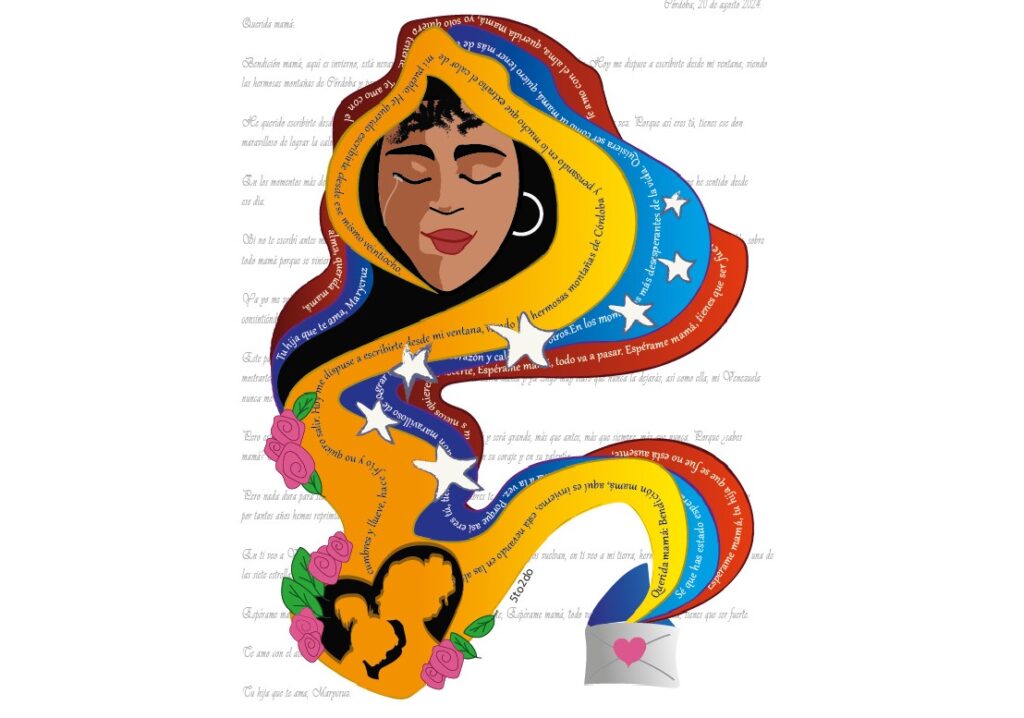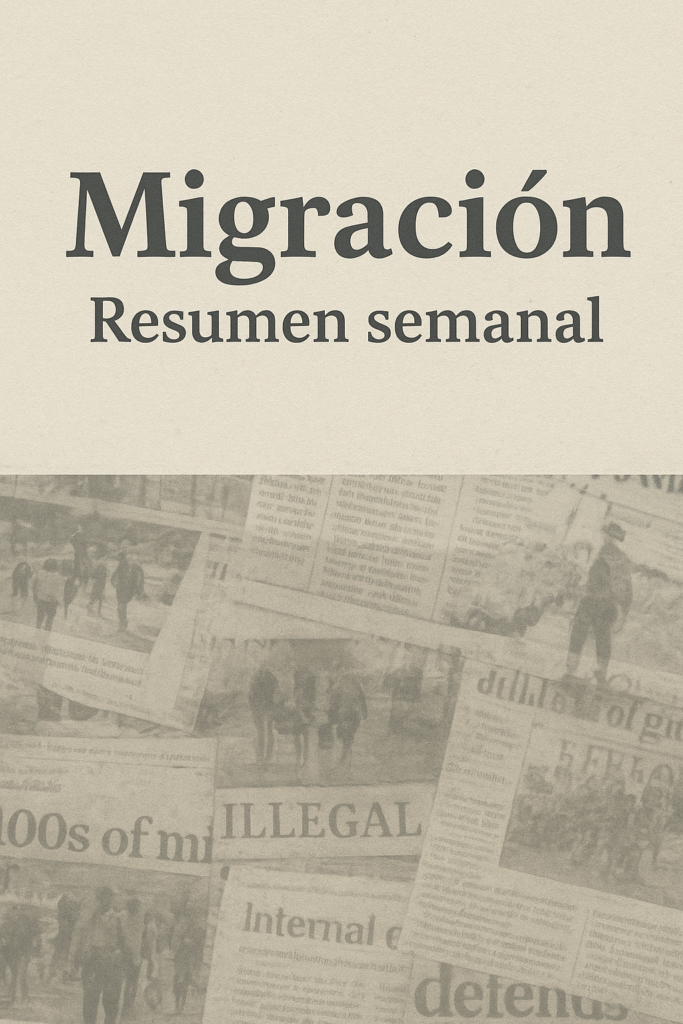Por Agustina Bordigoni
Existe una idea generalizada de la que parten muchas políticas migratorias de la época: las personas migrantes son responsables de las crisis y el desempleo en las sociedades de recepción. Para desmentirla basta con contar una realidad que está sustentada por las estadísticas: la mayoría de los inmigrantes, en todo el mundo, desarrollan tareas que los nacionales consideran indeseables u otro tipo de actividades no calificadas.
Si lográramos entender que, por un cambio no previsto en las circunstancias, los migrantes podríamos ser nosotros mismos (nacionales) en otro país, hasta la indignación podría cambiar de dirección y trasladarse a los países de destino: que no dan empleo calificado a nuestros emigrantes que trabajan más horas y, muchas veces, con salarios inferiores a los de la población de origen.
Pero, viéndolo también desde una perspectiva si se quiere egoísta (pensando en nuestras economías y no en el derecho de las personas), los migrantes también son una fuente de crecimiento y contribuyen al desarrollo de actividades que resultan desconocidas o inexploradas en el país receptor. Son, por lo tanto, una fuente incalculable de transferencia de conocimientos y tecnología.
Una relación asimétrica
En términos generales, los inmigrantes se circunscriben a algunos tipos de tareas de menor calificación, extenuantes y con sueldos más bajos por varios motivos: cierta discriminación de hecho (las empresas tienden a contratar menos mano de obra migrante que nacional, ya sea por las diferencias en el idioma o por simple preferencia); la falta de capacitación o las dificultades para realizar los trámites de validación de títulos (muchas veces los inmigrantes capacitados terminan ocupando puestos que requieren una calificación mucho más baja de la que tienen) y la escasez de alternativas (las personas se ven obligadas a emigrar de sus países y llegan a otro en el que o aceptan trabajos poco calificados o comienzan una actividad por cuenta propia).
A su vez, la falta de documentación o la situación de irregularidad migratoria pueden empeorar el panorama y obligarlos a ocupar puestos precarios y de mayor vulnerabilidad.
En cuanto a las mujeres, que representan alrededor del 50% de las personas migrantes, siguen teniendo, en muchas economías, el papel reservado a los trabajos domésticos (cuidado de niños, limpieza de casas, entre otras), como es el caso de las mexicanas en los Estados Unidos o las paraguayas, peruanas y bolivianas en la Argentina.
En ese tipo de actividades se repiten las condiciones de precariedad: mayor cantidad de horas de trabajo y menor salario.
La relación es asimétrica, también, dependiendo del género.
No todo es lo que parece
Existe una idea difundida de que los migrantes buscan las oportunidades de trabajo que en su país no encuentran. Si bien esto es cierto en muchos casos, pocos se preguntan por qué sucede así.
Por empezar, el mundo globalizado en el que vivimos hoy no sería posible sin las migraciones. Las migraciones laborales, por su parte, han sido históricamente un mecanismo de crecimiento económico, una forma de reclutamiento de trabajadores extranjeros para aquellas áreas y regiones donde eran necesarios.
Pero no solo eso: muchos migrantes eran obligados a trasladarse para satisfacer las necesidades de la economía en general (y no las propias). Así fue el caso de los trabajadores contratados y esclavos de la época colonial y así sucede hoy con muchos migrantes que provienen de países que –debido a las necesidades del funcionamiento del mercado mundial– están destinados a vender materias primas y producir poco o nada, ya que la producción es un papel reservado a los países más desarrollados (precisamente, aquellos que más migración por razones laborales reciben).
Más allá de ser parte de un fenómeno global (en el que se intercambian bienes, dinero, cosas y también personas), las migraciones generan impactos tanto en los países de origen como en los de destino. Y, contrariamente a lo que se piensa, los países de origen tienen mucho que perder y los de destino mucho que ganar en esa ecuación.
Para el país de origen las emigraciones significan la pérdida de su capital más valioso: su fuerza de trabajo. Los migrantes son, en su mayoría, personas en edad de trabajar. Pero son también personas que crecieron, se educaron y dispusieron de servicios sociales de un Estado que ya no puede contar con ellos como trabajadores.
Por otro lado, el envejecimiento de la población que experimentan desde hace décadas gran parte de los países (empezando por los europeos) ha dejado a sus economías sin una fuente imprescindible para el crecimiento: población económicamente activa.
Fueron los migrantes quienes comenzaron a satisfacer esa necesidad y, en los últimos años, redujeron esa tendencia, ya que la mayoría de los inmigrantes en todo el mundo tiene entre 18 y 59 años de edad.
Las remesas al exterior suelen cumplir un papel mucho menos importante de lo que se cree: están ampliamente superadas por los aportes en impuestos y contribuciones que los inmigrantes hacen en su nuevo lugar de residencia.
En ese sentido, ver a las migraciones como un mal para las sociedades de recepción y un bien para las sociedades de origen es un error: podrían ser beneficiosas para ambas si se contara con una política migratoria eficaz, que maximice los impactos positivos y contemple la protección de los derechos.
La situación argentina
En el caso argentino también hay mitos por desmentir: la población inmigrante representa actualmente el 4,2% del total, según el Censo 2022, lo que echa por tierra cualquier discurso sobre una “gran oleada” o colapso. De hecho, en el siglo XX, durante la época de auge de la inmigración europea, llegaron a representar casi el 30% de los habitantes, una cifra muy superior a la actual.
El 65% de la población migrante en Argentina trabaja en sectores de alta informalidad, como el servicio doméstico, la construcción, el comercio y la industria textil y de calzado. Estos sectores no solo ofrecen menor calificación, sino también peores salarios y mayor carga horaria.
La diferencia salarial entre trabajadores nacionales y extranjeros sigue siendo significativa. Aunque no hay un promedio actualizado general, en sectores como el doméstico, las mujeres migrantes trabajan, en promedio, un 22% más de horas semanales que los nativos y en condiciones de mayor desprotección laboral y previsional.
Somos migrantes
Los migrantes no solo cumplen roles que los nacionales no están dispuestos a cumplir. Esa, digamos, sería la forma negativa de verlo.
Múltiples ejemplos dan cuenta del efecto positivo de la población migrante en la economía local: así como los belgas introdujeron la “pesca de altura” en Mar del Plata durante la década de 1950, las comunidades bolivianas incorporaron otras formas de producción en horticultura y prácticamente todas las colectividades de migrantes poblaron la Argentina con sus fiestas populares. Crearon, con el tiempo, una nueva identidad argentina.
Y es que todos somos, en algún punto, migrantes: hijos de, descendientes de, familiares de, amigos de… Futuros, posibles migrantes.