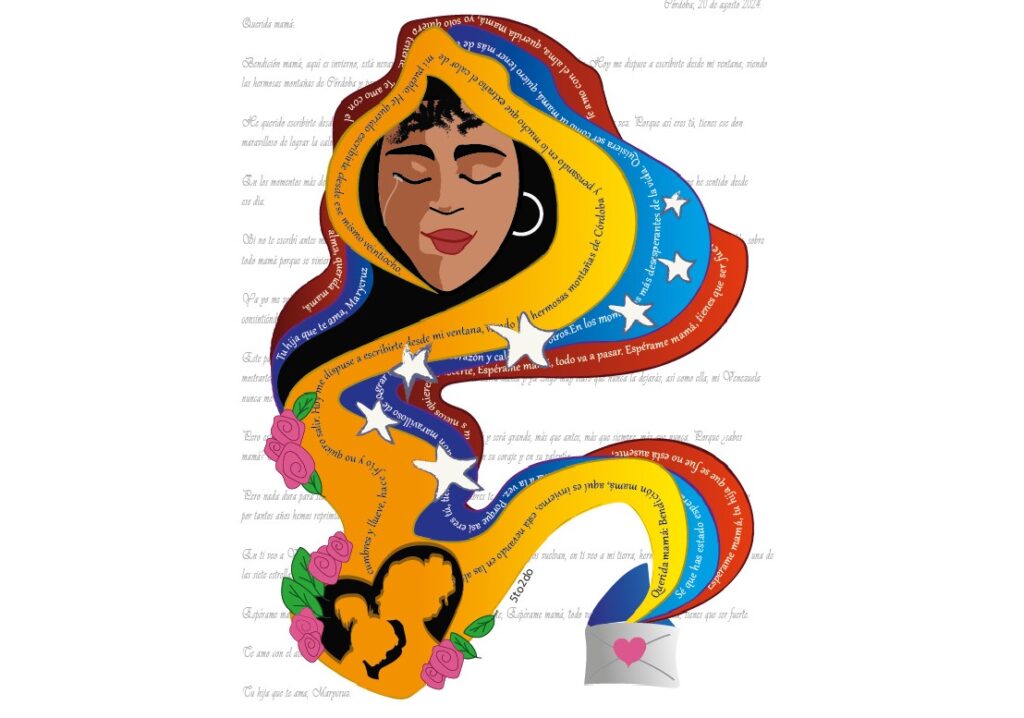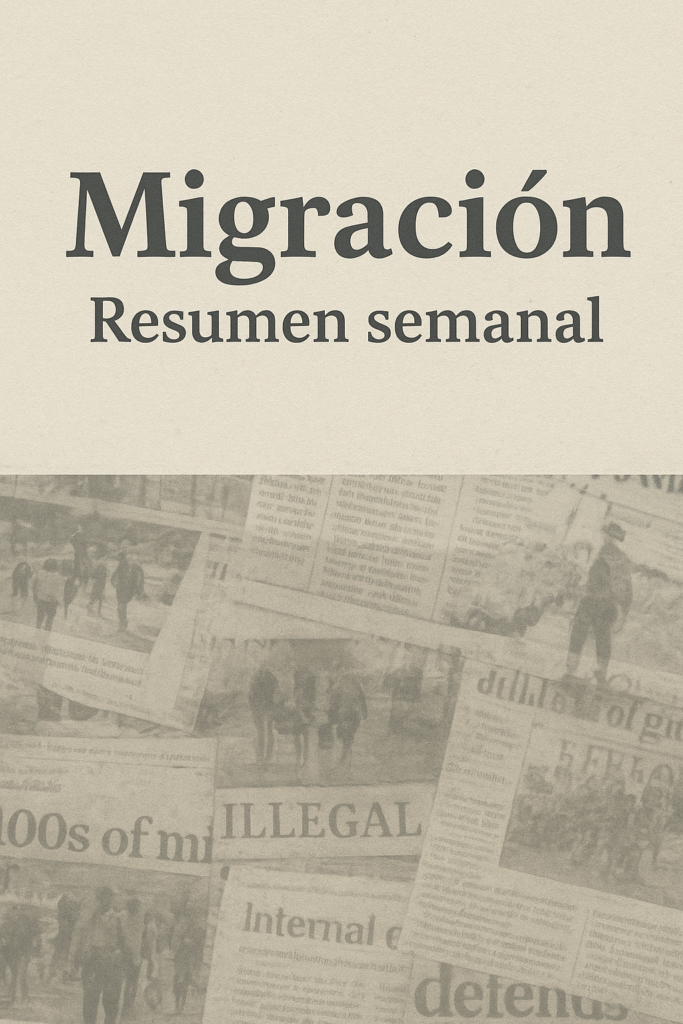Por Agustina Bordigoni
“A mí me trajo algo más que la economía. Porque si bien es cierto, la economía es difícil en cualquier lado, yo estaba mejorando muchísimo, me estaba yendo muy bien, tenía mi taller de costura. Pero lo que me trajo, la decisión que tomé, fue por la ausencia de mi madre. Me sentía muy sola, teníamos una muy buena relación, así es que empaqué las valijas y me traje los recuerdos”, explica Elizabeth Cuenca (53) que llegó a la Argentina en 2010 y que hoy, junto a otras 10 mujeres migrantes, dirige La Vivera, una cooperativa que se dedica a la producción orgánica de plantas nativas, la capacitación a alumnos de escuelas y la recuperación de un espacio que fue parte del proyecto de urbanización del barrio Rodrigo Bueno, en Buenos Aires.
Se conocieron en un taller de jardinería en 2018. Estos talleres, que brindaba el Ministerio de Cultura, duraban tres meses. “Al mes y medio de haber iniciado este taller cambiamos la jardinería por la agricultura. Este cambio nos lleva a tener cajones de madera reciclados y hortalizas germinadas. Y como éramos a veces como 30 personas, 20 personas en el taller de jardinería, la gente hacía su cajón de germinados, pero no los llevaban consigo. Así es que llegamos a tener muchísimos de ellos y teníamos que pensar qué hacer con eso, porque el barrio es un barrio vulnerable. Y entonces surge la necesidad de armar una huerta para poner todos esos plantines y ahí es donde nosotros solicitamos al Instituto de Vivienda que nos cediera un espacio para tener nuestra huerta”. La huerta se armó ese mismo año.
“En diciembre del 2019 aproximadamente tenemos nuestra huerta armada y estamos ahí haciendo talleres, pasándola bonito. No estaba pensada ni para comercializar ni nada de eso, y yo escucho en una de las asambleas con el Instituto de Vivienda que existía un vivero como parte del proceso de urbanización. Entonces les propuse a mis compañeras que seamos voluntarias de este vivero, ya que nos gustaban las plantas”.
Elizabeth suele mencionar en entrevistas –y lo hace también en la conversación con Aldea Global– que casualmente el proyecto es dirigido por 11 mujeres, todas migrantes, todas de Perú.
“Ellos estudian y contemplan el trabajo que nosotros venimos haciendo, el proyecto estaba dentro del marco de urbanización. Me llamaron a una reunión y después de una larga charla me preguntaron si nosotras nos podíamos hacer cargo del proyecto y por supuesto les dije que sí”. La idea es que La Vivera fuera autosustentable. “El proyecto se tenía que mantener con lo que podía, nosotras teníamos que hacer que eso pase”, agrega.
“Yo suelo decir que somos una cooperativa con mayúsculas, porque no somos de la cooperativa de trabajo que recibe subsidio del Estado o un sueldo del Estado, nosotras somos autosustentables y por ende hay que buscar el sustento. Entonces lo que hacemos es producir para la venta”. La ganancia no alcanza para vivir de eso, por lo que cada una tiene empleos por fuera de La Vivera.
Entre otras cosas, en La Vivera producen y venden plantas nativas, sobre todo hortalizas y aromáticas. “Nuestros clientes principales son consumidor final, empresas y Estado. La idea es que el trabajo que nosotras hacemos vaya a ocupar espacios verdes, a embellecer las casas, los edificios, las plazas, los jardines, los balcones. Y, en la medida de lo posible, generar un corredor nativo para que los polinizadores tengan alimento a su paso”.
Además, ofrecen servicios como armado de huertas y talleres sobre plantas autóctonas, huertas y compost. “Recibimos voluntariados corporativos. También centros educativos, ya sea jardines, escuelas, universidades. Y estamos inscritas en un programa del Ministerio de Educación para acercar a los a los chicos que están culminando el secundario. Ellos hacen sus pasantías laborales”.
El mensaje que dejan es, define Elizabeth, lo más gratificante. “Acá vienen escuelas, jardines, siempre coordinamos con diferentes centros educativos para que puedan venir en un horario en donde nosotras estamos”, detalla. “A los más grandecitos le decimos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. A los más chiquititos no se les puede contar eso, pero siempre hay algo para decirles, como por ejemplo la importancia de las mariposas, de los colibríes, de las aves, de las plantas, las flores, que les llama mucho la atención”.
“Los adultos nos tenemos que sostener en los chicos para que tengan un conocimiento de lo que ya se está perdiendo y que de alguna forma busquen el giro, ese cambio en su vida de cuidado del ambiente, de cuidar las plantas, qué importancia tienen las plantas para nuestra vida, que eso lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo”, cuenta.




“Hay mucha gente que camina por la calle y hay un árbol dándole sombra, pero ni siquiera lo registró. Y muchas veces hay una planta verde divina brillando con unas flores hermosas, pero para que esa planta esté hermosa hay pesticidas, hay agroquímicos, hay productos que son nocivos, que nos hacen daño tanto a nosotros como a los pobres animalitos que son polinizadores”.
Los alumnos de escuelas secundarias que hacen pasantías en La Vivera pasan, de alguna manera, por ese despertar. “Es muy loco porque cuando entran en principio es como que ‘no me quiero ensuciar, ese bichito, como que uff, esto me molesta’, y bueno, van pasando los días y nosotras no solamente hacemos que participen en los quehaceres, sino que también los vamos educando, entre comillas, vamos enseñándoles todo lo que hacemos y para qué lo hacemos”.
El aprendizaje va mucho más allá que el de producir plantas nativas. “Cuando los chicos se van se van con la idea de hacer una huerta para sus abuelas”.
Un proyecto que remite a las raíces familiares
La historia de Elizabeth está estrechamente ligada a la tierra, en todos los sentidos. Creció en el campo, en Perú, en donde su madre era agricultora. “Ella cuidó a todos sus hijos cultivando la chacra, trabajando de lo que podía. Por eso tengo arraigada la naturaleza, el verde en mi ser”.
En pandemia, cuando consiguió la autorización para poder cuidar de La Vivera, pasó mucho tiempo sola trabajando la tierra. “Es ahí donde supe que en realidad no estaba sola, aun estando todo el mundo en sus casas, aun estando la gente encerrada y las calles vacías del resto de la ciudad… Yo tenía la oportunidad ahí de conversar con mi madre y de entender la relación que ella tenía en el campo con la chacra, con la naturaleza”. Ese encuentro con su madre, a través de la tierra, le dio un nuevo significado no solamente a su migración, sino también a su infancia. “Cuando yo era chica veía a mi madre llorar. Íbamos a la chacra, a la siembra, y ella veces lloraba, entonces yo estaba resentida con ese espacio. Yo creía era sinónimo de sufrimiento”.
Pero, “cuando yo meto las manos a la tierra y me ocupo de lo que me ocupo y veo que no tengo que mirar la hora, veo que no hay otra cosa más importante que eso, es donde yo me doy cuenta de que mi madre no lloraba porque tenía sufrimiento por sembrar la tierra, sino que ese era su espacio de desahogo, ese espacio propio donde uno dice, ‘bueno, este es mi sitio, y acá lloro y río y canto’, y entonces eso era lo que era para ella la chacra, el campo para mi madre”.
La Vivera y el tiempo que Elizabeth le dedica no son casuales. Como tampoco tal vez lo sea, contrariamente a lo que piensa, el hecho de que todas las mujeres que trabajan allí sean migrantes de Perú.
“Yo siempre digo que nosotros no tendríamos que tener límites, tendríamos que ser como la naturaleza que no tiene límites. Bueno, entre comillas, porque sí hay límites también en la naturaleza, pero cuando uno migra, cuando uno sale de su país, deja su raíz principal, deja sus vivencias, deja sus amistades, deja sus recuerdos, deja ese espacio donde creció lleno de melancolía”.
El camino no termina con la partida. “Cuando uno llega a otro país no es nada fácil, primero, porque dejaste muchas cosas que te duelen y llegas y tienes que empezar de nuevo y tienes que arraigar de nuevo y ya no tienes esa raíz principal que te hace estar estable en un lugar”. Y, entonces, “tienes que crear, generar, y hay muchas cosas que te pasan en el entorno, muchas cosas buenas, pero también hay algunas cosas que te hacen pensar ‘por qué tuve que salir, por qué tuve que elegir migrar y estar en un espacio que no es el mío’”.
Pero Elizabeth, en vez de volver desde ese lugar que pensó que no era suyo, lo creó. “La Vivera es para mí ese espacio para decir ‘acá estoy, por este motivo estoy. Para algo vinimos y para algo estamos… Y en el caso mío creo que es el mensaje de La Vivera, creo que es La Vivera”. Por eso, finaliza, “yo doy gracias a la vida, le doy gracias a mi madre, le doy gracias a este espacio argentino maravilloso que nos abrió las puertas”.