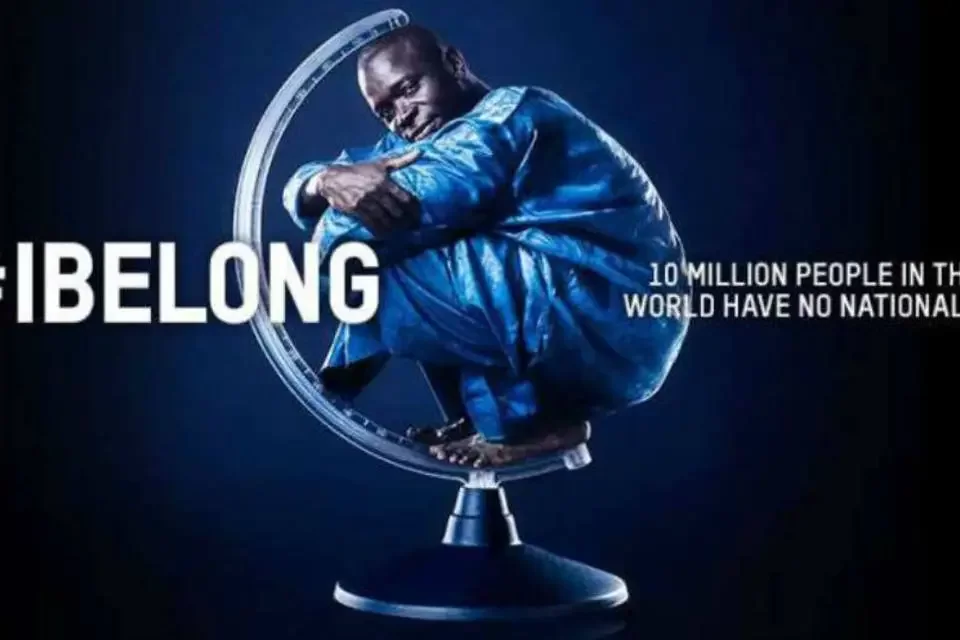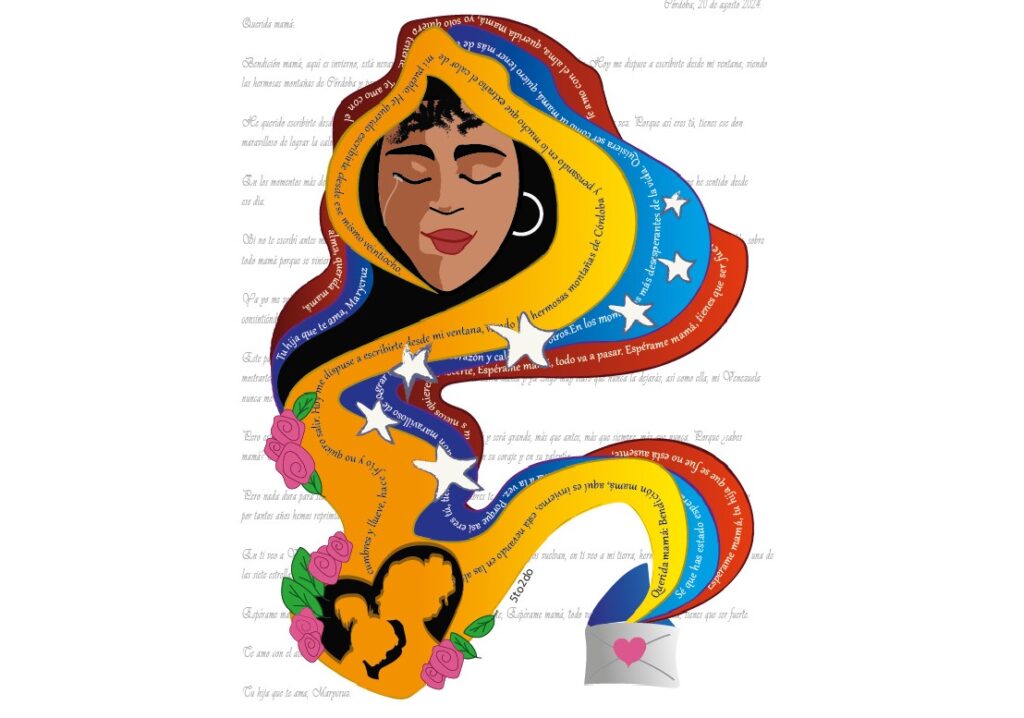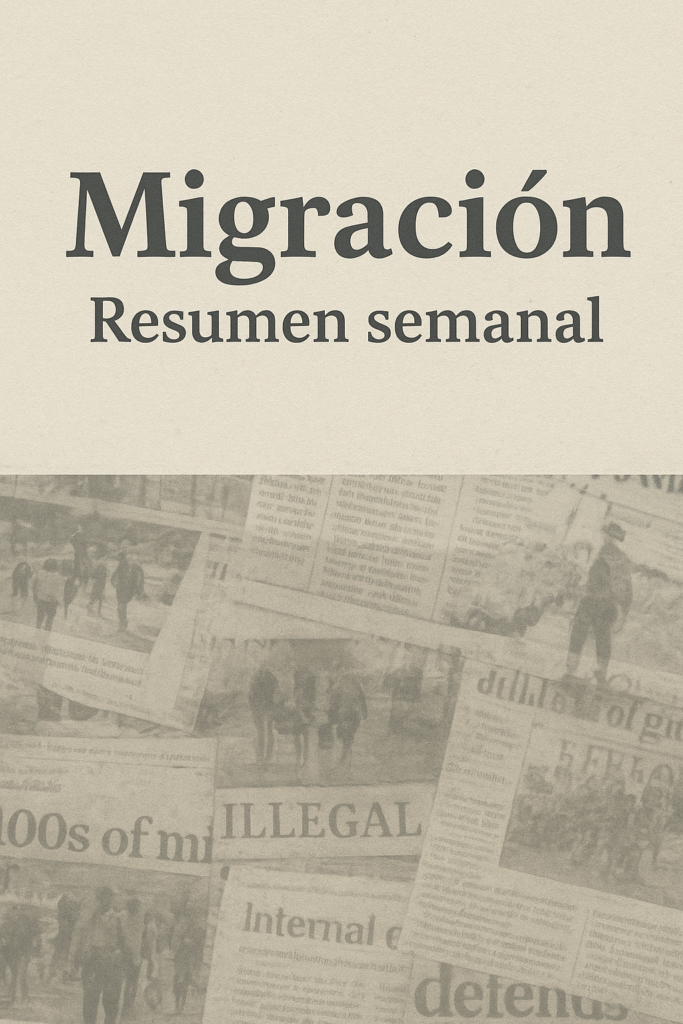Por Agustina Bordigoni
Una de las características de los jóvenes del futuro, de seguir las cosas como están, es que muchos de ellos serán apátridas.
Según la definición oficialmente aceptada, un apátrida es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”. Esto significa, lisa y llanamente, que se trata de personas sin nacionalidad, con todo lo que eso implica para el ejercicio de los derechos de cualquier ciudadano común: ir a la escuela, trabajar, abrir una cuenta bancaria, atenderse en un hospital y, si la apatridia es una condición que se tiene desde el nacimiento, incluso el de ser anotada como persona existente en algún registro.
Un apátrida es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”.
Difícil es dimensionar una falta de derechos que son tan elementales para el resto de nosotros –los millones de nacionales de diferentes Estados– porque son tan básicos que no los percibimos, aunque los ejercemos todos los días.
Los apátridas del futuro
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, cada diez minutos nace un niño sin nacionalidad. La apatridia, un tema del que se comenzó a discutir con más fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya no se limitará a minorías que serán discriminadas y a las que por ende no se le otorgará el derecho a la pertenencia a un Estado (como es el caso de los rohingya en Myanmar, los pembas en Kenia, o los haitianos en República Dominicana) o a personas sin nacionalidad producto de la disolución de países como la antigua Yugoslavia. No, los próximos apátridas estarán por todo el mundo: serán hijos de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados forzosos.
Sus hijos y los hijos de sus hijos, al tener limitado el acceso al registro de su nacimiento, verán mucho más difícil el acceso a la nacionalidad, un derecho que está consagrado en diferentes instrumentos internacionales, pero que no se cumple efectivamente en todos los países.
En teoría, y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” (art. 15). Lo que parece natural para muchos de nosotros, y un derecho que adquirimos al momento de nacer, es, en la práctica, un derecho que millones de personas no pueden ejercer.
Los motivos de que eso suceda pueden ser varios: leyes internas sobre nacionalidad que no son claras en su redacción o que cambian y se vuelven restrictivas y discriminatorias, países que se disuelven o cambios en las fronteras tradicionales, y el desplazamiento (forzado o no) de nacionales que dejan su país y tienen hijos en el extranjero.
Los próximos apátridas estarán por todo el mundo: serán hijos de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados forzosos.
Causa y consecuencia de los desplazamientos forzados (muchas personas dejan su país de origen por ser apátridas y otras se convierten en apátridas luego de dejar su nación), la apatridia priva a las personas de los derechos que son naturales para cualquier ciudadano: se trata de personas que difícilmente puedan acceder a la educación, a la salud, a un empleo formal (en ningún momento de su vida) e incluso a un matrimonio legal y a una sepultura ya que, en términos jurídicos, son inexistentes para los Estados. Su participación política y la libertad de circular dentro de un país, o entre distintos países del mundo, son derechos que tampoco pueden ser ejercidos por los apátridas.
Si a eso le sumamos que se trata de personas en constante riesgo de ser deportadas (hacia ningún lugar, ya que nadie los reconoce) o detenidas por falta de documentación (a la que no pueden acceder precisamente por su condición) y que un tercio de los apátridas son niños, el problema que tendrán las próximas generaciones será mucho mayor. Y es que la apatridia es como una maldición que se transmite de padres a hijos.
Muchos países en su legislación reconocen a un ciudadano por dos motivos: su lugar de nacimiento o la ascendencia familiar. Si ninguno de estos requisitos se cumple, entonces una persona corre serio riesgo de convertirse en apátrida.
En un mundo en constante movimiento y en el que las migraciones no son la excepción, es importante tener en cuenta eso, porque de no cambiar la condición de millones de personas desplazadas alrededor del mundo y las políticas restrictivas y basadas exclusivamente en la seguridad que se aplican en muchos países frente a este tema, estaremos poblando el mundo de apátridas potenciales.
Derechos consagrados, ejercicios limitados
La situación de los apátridas está contemplada por diferentes tratados internacionales, pero no está tan claro que sea contemplada en los países que deben implementar esas disposiciones.
Los derechos de los apátridas y el derecho a la nacionalidad son efectivamente reconocidos en diferentes instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran el derecho a la nacionalidad de todas las personas sin distinción de raza, etnia, género, religión, posición económica, social o cualquier otro aspecto que pueda ser causa de discriminación. En el caso específico de los apátridas, existe la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia. El primero de esos documentos establece reglas mínimas de tratamiento que los estados deben cumplir para con las personas apátridas; el segundo documento se centra más en reducir los casos de apatridia dentro de un país.
Sin embargo, el otorgamiento de la nacionalidad sigue siendo una facultad de los estados más que un derecho de todo ser humano. Basándose en el ejercicio de su soberanía un país puede, en efecto, convertir a una persona en apátrida de la noche a la mañana, cambiando sus leyes, por decreto, o simplemente negando la nacionalidad a ciertos grupos en concreto. Por lo tanto, una persona puede ser apátrida en el territorio donde nació y vivió toda su vida.
Además, más de 20 países tienen aún leyes discriminatorias en cuanto al género: las mujeres no tienen el mismo derecho que los hombres de transmitir su nacionalidad a sus hijos, por lo que muchos niños sin padre no tienen acceso a la nacionalidad. Algunos ejemplos de este caso son Irak, Arabia Saudita y Líbano (país este último que a su vez recibe a un gran número de refugiados).
Un objetivo a largo plazo
La apatridia causa problemas a las personas que la padecen, pero también, a la larga, es un tema que los Estados deberían considerar. No sólo como su responsabilidad irrenunciable, sino también como un desafío a futuro: los países estarán poblados por nacionales y por personas sin nacionalidad, pero que vivirán en el mismo espacio que los reconocidos como ciudadanos. El desafío estará en comprender, más tarde o más temprano, que lo más conveniente para todos es tener a ciudadanos reconocidos que puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones como todos los demás.
Menos de la mitad de los países del mundo cuentan con datos oficiales sobre la apatridia
A pesar de esfuerzos que han llevado adelante algunos países en particular (como Marruecos, Letonia, Estonia y Brasil, que cambiaron su legislación para reducir los casos de apatridia) y los esfuerzos que se pretende que hagan en general los países mediante proyectos como el Plan de Acción de Naciones Unidas para acabar con la apatridia (2014-2024), millones de personas continúan en esa situación.
Las estadísticas, sin embargo, son casi inexistentes: menos de la mitad de los países del mundo cuentan con datos oficiales sobre la apatridia. Y es que resulta difícil contabilizar a personas que jurídicamente son invisibles.
Si la actual situación no se revierte y las políticas restrictivas hacia la migración siguen siendo la norma, las próximas generaciones no tendrán la protección de ningún Estado y tampoco podrán solicitarla, porque no contarán ni siquiera con el derecho de migrar.
Así, el problema de los migrantes, desplazados y refugiados de hoy será el problema de los apátridas del mañana.
Futuras generaciones a las que no se les reconocerá ningún derecho, empezando por el de existir.