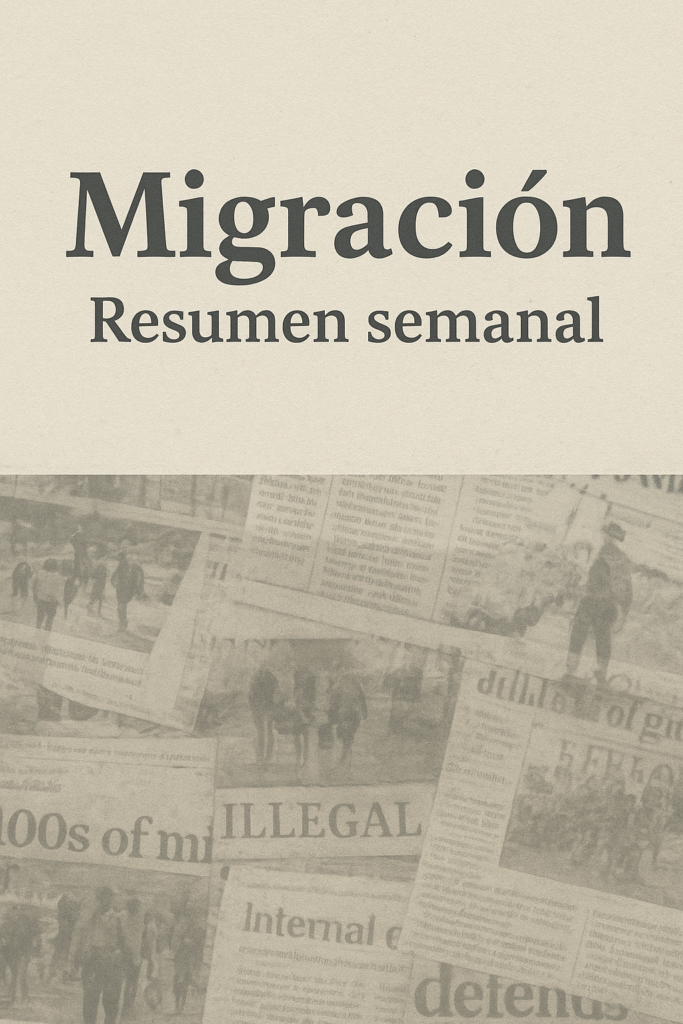Por Agustina Bordigoni
David junta las manos y reza. Antes de acostarse, como parte del ritual, agrega una línea a la pared, a su pesar. Lleva tres años entre esas cuatro paredes abarrotadas de carne, de otros tatuajes.
El tatuaje: eso fue. Se arrepiente tanto de ese día de desobediencia. Era una moda adolescente. Qué iba a entender un adolescente sobre el peligro, sobre lo que unos años después podría significar llevarlo. Su mamá intentó explicarle; sin embargo, lograron convencerlo.
En su casa, ella repite un ritual parecido. También se lamenta de su falta de vehemencia ese día. Tampoco puede ir a decirle que se lo advirtió, a duras penas pudo enterarse de a qué lugar lo habían llevado.
Él es una excepción. O la norma. Cuando la policía lo detuvo era parte de una cuota de detenciones diarias que los propios miembros de la fuerza admitieron que debían cumplir. Son más de 80 mil, por eso no es una excepción. No todos están libres de culpas, ninguno está libre de tatuajes. El tatuaje: eso fue. La idea ronda en su cabeza, lo atormenta. Si pudiera volver el tiempo atrás…
Pero el tiempo corre para adelante. Tres años y sin condena firme, su estadía allí parece más firme que nunca. Las noticias de afuera llegan. Sobre todo, las aterradoras. En el exterior las cosas se preparan para que nunca pueda salir. Es un afuera que lo expulsa hacia adentro.
Entre esas cuatro paredes vio cosas que, para él, eran entonces una excepción: peleas entre bandos que terminaban en tragedia. Afuera existían, es verdad, pero él vivía alejado de ese mundo. Salvo por el tatuaje. Él quería inmortalizar en su brazo el logo de su grupo favorito. El tatuaje: eso fue.
De los 53 años que tiene lleva 40 con tatuaje. La fila para hacérselo estaba repleta de niños como él. Algunos ya tenían hasta la cabeza tatuada. La espera le había dado tiempo de pensarlo mejor, se culpó.
La culpa. Eso fue. La culpa que no tiene pero que ya le adjudicaron. Su propia culpa por un pequeño acto de rebeldía. La culpa de su madre, la del sistema, la de quienes le insistieron y sí sabían de las consecuencias.
41 meses de un régimen de excepción que dejó de serlo. Que también fue prorrogado 41 veces, casi como la cantidad de años que tiene su tatuaje.
En agosto de este año el gobierno de El Salvador impulsó y aprobó nuevas normas que permiten, entre otras cosas, que los miembros de las pandillas –o sospechosos de serlo– puedan permanecer en prisión hasta siete años antes de ser juzgados, cuenta una nota del diario El País.
Desde el 27 de marzo de 2022 El Salvador está en “estado de excepción”. La medida fue anunciada luego de un fin de semana en el que los crímenes cometidos por las pandillas se incrementaron considerablemente: mientras el promedio era de 3 asesinatos diarios, el sábado 26 escalaron a 62. La medida implementada por Nayib Bukele al día siguiente incluyó la suspensión del derecho a la legítima defensa, la facultad de las autoridades para intervenir teléfonos y correspondencia, y la ampliación del plazo de prisión preventiva de 72 horas a 15 días. Poseer un tatuaje ya convertía a cualquiera en sospechoso de pertenecer a estos grupos.
Las modificaciones a la ley de proscripción de las pandillas y al Código Penal que se incorporaron un mes después agregaron la posibilidad de detener a menores a partir de los 12 años (entre 10 a 15 años de prisión), la prohibición de hacer grafitis vinculados a las maras y las restricciones a la prensa. Esto último implica que los periodistas no pueden recurrir a algunas de sus fuentes más importantes (como las pandillas) para contar, por ejemplo, lo que sucedió ese 26 de marzo.
La persecución ya no de las pandillas sino de la propia policía pasó a ser el principal motivo de migración.
En una de las celdas próximas hay un niño de una edad parecida a la suya cuando, ese maldito día, sacó parte de los ahorros de su mamá para inmortalizar el logo de Motörhead. Nunca se atrevió a preguntarle si lo suyo también fue una excepción. Pero quién se atrevería a negar que, advertido o no, un niño fue siempre víctima del engaño.