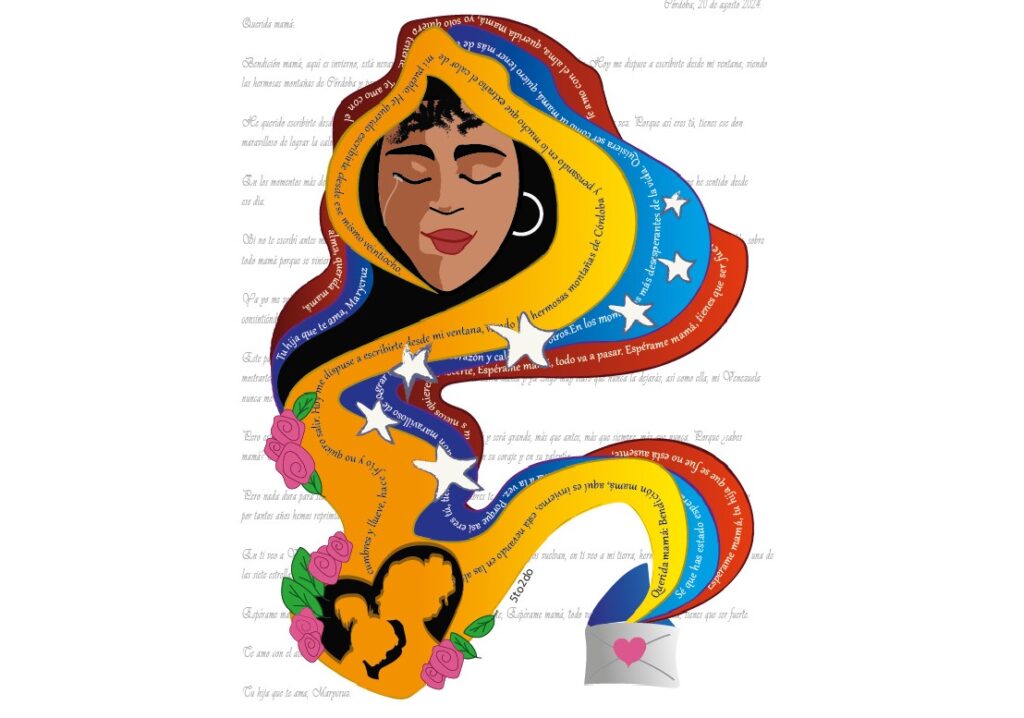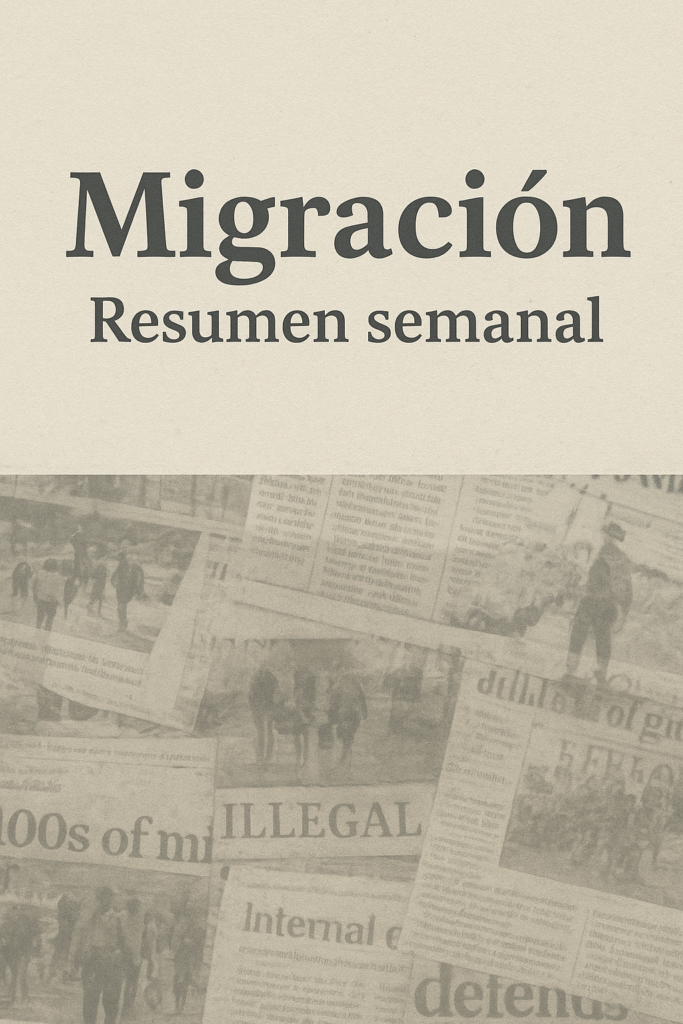Por Agustina Bordigoni
En Buenos Aires, Argentina, un grupo de docentes de música de escuelas públicas comenzó, en 2014, con un proyecto que busca rescatar lenguas originarias de la región a través del arte. En las instituciones en las que trabajaban, con un alto porcentaje de población migrante, empezaron a notar que algunas voces estaban silenciadas en las aulas, pero presentes en las conversaciones fuera de la escuela. Por eso, convocaron a alumnos y familiares de estudiantes que hablaban quechua, aymara y guaraní para armar un registro sonoro que fue parte de su primer CD. Allí incluyeron canciones, cuentos y leyendas latinoamericanas en varios idiomas. Hoy, además, brindan talleres sobre migración y espectáculos en jardines. También están grabando su cuarto álbum.

“Cuando inició Ayni yo trabajaba en un jardín del Bajo Flores con Fernando, un exintegrante del grupo. La idea al principio fue pensar un disco con las voces que sentíamos que no estaban en el jardín. La población de la zona era mayoritariamente migrante, proveniente de Bolivia, Paraguay y Perú, y la escuela no tomaba muy en cuenta esa realidad barrial”, cuenta Soledad Dumon, guitarrista, corista y compositora del grupo que empezó como “Proyecto disco”, que presentaron a las autoridades de la escuela y que se extendió como convocatoria a los docentes del distrito. Pero después del primer álbum la iniciativa creció y se transformó en el “Proyecto Ayni”.
Ayni, en aymara, significa ayudarse unos a otros. Poner un granito de arena para cosechar buenas cosas mañana. Así lo explican en su segundo disco, y la idea se repite en cada iniciativa del grupo, como un podcast que grabaron en tiempos de pandemia.
“Fue muy loco porque nosotros nos conocimos en un ensayo en el que acordamos qué canciones íbamos a hacer. Un ensayo, y después fuimos al estudio. Hicimos el camino inverso que hace cualquier banda cuyos integrantes se conocen, componen, eligen canciones, ensayan, tocan, y después graban un disco. Nosotros nos conocimos en el estudio”, explica Sofía Ferrando, cantante, compositora y encargada de las redes sociales.
“En esos tiempos trabajaba en el Bajo Flores. Todo era cumbia y reggaetón y hacer un repertorio de música para las infancias me pareció una buena idea”, cuenta Andrés Cazón, que se unió al equipo como percusionista, y que es músico y docente.
El efecto Ayni
Los frutos del primer disco no tardaron en llegar. Cada alumno se llevó a su casa un CD y llevó su casa a las escuelas: las tradiciones de Bolivia, Perú y Paraguay se hicieron parte de la comunidad educativa –o la comunidad educativa se convirtió en parte de la comunidad barrial–.
“En el jardín del Bajo Flores pasó que las familias que habían formado parte del disco empezaron a participar también de algunas instancias como los actos, los saludos, y traduciendo algunas de las canciones”, explica Soledad.
“Hay una canción que fue como el hit, que es una morenada, una canción boliviana con la que hicimos el primer videoclip y que los chicos y las chicas se la apropiaron inmediatamente. Muchos reconocieron el ritmo, lo bailaban y enseñaban a los compañeros a bailar, porque tenían algún familiar que estaba en una comparsa o en algún grupo de bailes típicos”.
“En estas comunidades en las casas quizás tenían muy naturalizado que un familiar baile, participe o conozca la morenada, pero dentro del jardín jamás la escucharon. Escucharla dentro de su espacio de pertenencia fue movilizador, se generó ahí una horizontalidad de la enseñanza”, comenta Sofía.
De esa horizontalidad surgieron nuevos conocimientos: algunas familias organizaron talleres para otras en las que enseñaban los ritmos típicos de sus países.
“Quizás antes estas voces no aparecían. Por medio de esta canción empezaron a salir voces, a contar estas historias”, acota Andrés.
Según la Unesco, en el mundo se hablan 7.000 idiomas, de los cuales 6.700 son lenguas indígenas. Sin embargo, casi la mitad de ellas están en riesgo de desaparecer “a un ritmo alarmante”.
En América Latina, casi la quinta parte de los pueblos indígenas dejaron de hablar su lengua.
El segundo disco del grupo Ayni incorporó nuevas canciones, voces, y un diccionario en quechua y en guaraní. “En el diccionario quechua invitamos a participar a Sonia, que es una vecina del barrio que formaba parte de un taller de canto colectivo en el centro de salud. Sonia habla y canta en quechua y había inventado una canción. A esta canción la grabamos un año después”, comenta Sofía.
Incorporar a la comunidad (y conocerla)
El proyecto creció y se extendió a otras escuelas. El grupo puede seguir funcionando, en parte, gracias a la presentación de espectáculos para los que son contratados por las cooperadoras. Además, comparten su experiencia con otros docentes.
“Dictamos talleres sobre la temática migratoria. Buenos Aires empezó a tener mucha migración de la región, sobre todo venezolanos. El eje era prestar atención a ese contexto”, asegura Soledad. “Lo pensamos por ahí: hacer ingresar esas voces que están por fuera de la escuela y escucharlas y darles ese lugar”.
También, añade Sofía, “es una manera de que nuestros compañeros docentes puedan ver con qué infancias estaban trabajando, porque muchas veces pasaba que derivaban al equipo de orientación escolar a niños por trastornos del lenguaje y quizás no era eso sino más bien una diferencia cultural”. En definitiva, se trata de conocer a quién se imparten los conocimientos.
La enseñanza tuvo que adaptarse durante la pandemia, tiempo en el que el grupo decidió compaginar parte de su contenido en un podcast. El éxito del proyecto, además de la continuidad, está dado por el reconocimiento y el rescate de culturas que estaban ocultas y aparecieron no solamente para enriquecer la currícula con horizontalidad, sino también con el orgullo de la pertenencia.
“En uno de los episodios, Freda, que es ecuatoriana, recitó un poema de Victoria Santa Cruz. Ella lo estaba ensayando en el baño. El poema dice: ‘Negra, negra, negra soy’. En un momento su nieto, que la estaba escuchando, le dijo: ‘Yo también quiero decir: negro, negro, negro soy’”.
*Foto de portada: Soledad Dumon, Andrés Cazón, Sofía Ferrando y Nicolás Urizar, integrantes del Proyecto Ayni. Gentileza.